Un año, y un cerebro aumentado
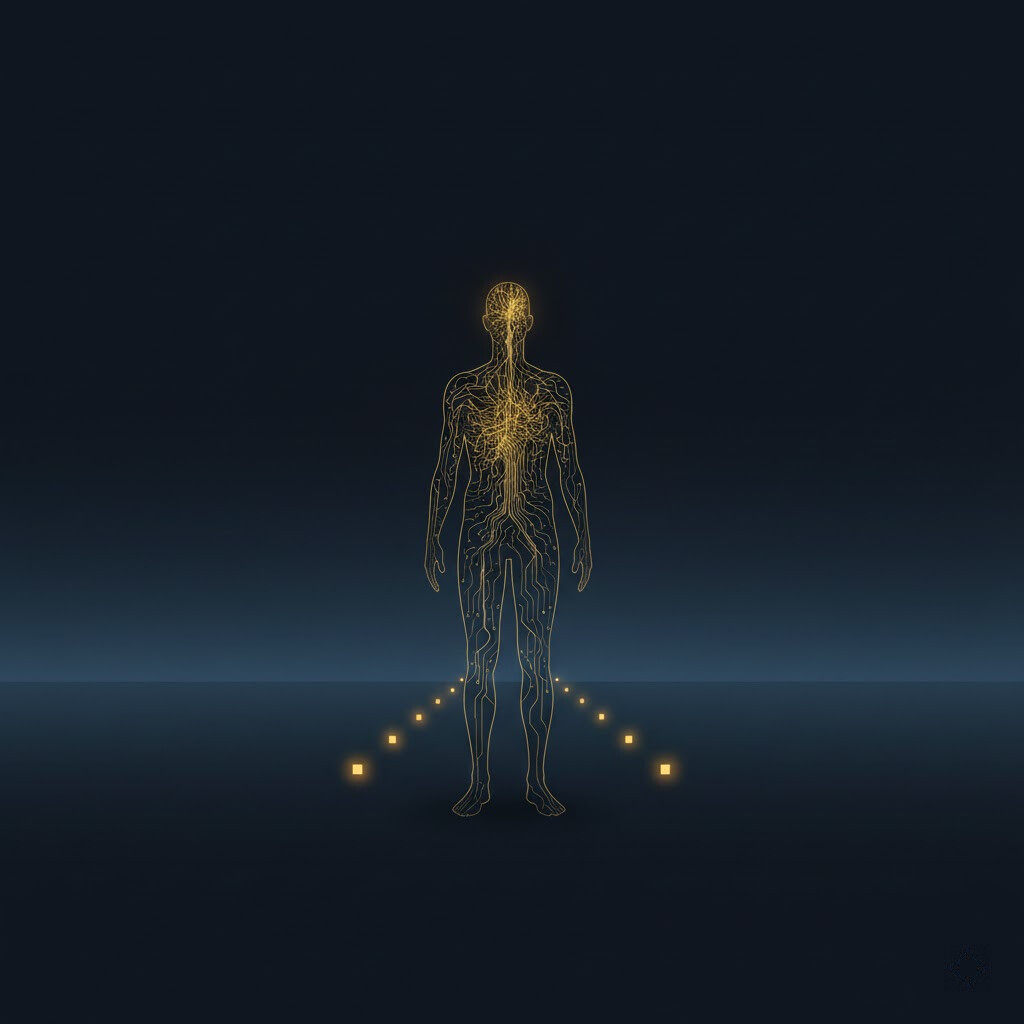
Estamos a principios de febrero de 2026. Hace un año, casi día por día, estaba en una mesa de operaciones en la Pitié-Salpêtrière, con un equipo de neurocirujanos en mi cráneo y mis padres en un pasillo. Hoy, escribo estas líneas con electrodos en el cerebro, un dispositivo bajo la piel, un cable que conecta ambos, y una vida que ya no se parece del todo a la de antes.
Esta entrada no es un balance definitivo. Es demasiado pronto para eso. Es una foto tomada en un instante T, con cosas positivas, negativas, y muchas cosas que aún no he terminado de comprender.
Soy un cyborg
Mejor empezar por ahí, porque es verdad, y me hace sonreír cada vez que lo pienso. Tengo metal en el cráneo, un generador de impulsos eléctricos bajo la piel del tórax, y un cable que pasa por debajo de la piel del cuello para conectar todo. Mi cerebro recibe permanentemente una señal eléctrica artificial que modifica su funcionamiento. Por definición, soy un cyborg. Uno de verdad.
No es ciencia ficción, no es una metáfora. Es mi martes por la mañana. Me despierto, desayuno, y mientras tanto, un dispositivo médico envía corriente a mi globus pallidus internus para que mis músculos dejen de hacer lo que les da la gana. Si eso no es ser un cyborg, no sé qué lo es.
Hay algo profundamente extraño y profundamente banal en esta realidad. Extraño porque la idea misma sigue siendo vertiginosa cuando piensas en ella demasiado tiempo. Banal porque en el día a día, simplemente se convierte en tu vida. El dispositivo pasa a ser parte de ti, los electrodos pasan a ser parte de ti, y la corriente que atraviesa tu cerebro pasa a ser parte de ti. El cyborg soy yo, y yo soy el cyborg.
El dispositivo
Un año después, el dispositivo sigue ahí. Evidentemente, sigue ahí, no iba a irse solo. Pero lo que quiero decir es que se siente. La cicatriz en el tórax se ha atenuado, ya no tira como en las primeras semanas, pero el dispositivo en sí sigue siendo perceptible bajo la piel. Cuando pasas la mano por encima, sientes un rectángulo duro, un objeto que no tiene lugar en un cuerpo humano y que sin embargo se ha convertido en una pieza esencial de tu maquinaria.
Y luego está la recarga. El generador es un dispositivo recargable, lo que significa que regularmente hay que colocar un cargador magnético sobre el tórax y esperar a que la batería se llene. Es un pequeño ritual que se instala en la vida, como cargar el teléfono, salvo que el teléfono en cuestión está dentro de tu cuerpo y si se descarga por completo, no son tus correos los que se detienen, es tu estimulación cerebral. Eso pone las cosas en perspectiva.
Uno se acostumbra. Se integra la recarga en la rutina, se vigila el nivel de batería, se aprende a anticipar. Pero siempre hay ese pequeño momento, cuando colocas el cargador sobre tu pecho, en que recuerdas que tu cerebro funciona gracias a un aparato que necesita ser enchufado.
El cable
El cable fue la sorpresa desagradable del primer año. Ese hilo que pasa por debajo de la piel del cráneo, baja detrás de la oreja, recorre el cuello y se une al dispositivo en el pecho. En los primeros meses, era hipersensible, cada movimiento de cabeza lo traía a mi atención. Un año después, está mejor. No perfecto, mejor. Todavía hay días en que tira, posiciones que lo despiertan, momentos en que sientes esa presencia extraña bajo la piel que te recuerda que hay cableado ahí abajo. Pero la mayor parte del tiempo, se hace olvidar. El cuerpo ha terminado por admitir, si no aceptar, que hay un inquilino en el cuello.
Los gestos
Los gestos recuperados de los que hablaba en la entrada anterior siguen ahí. Incluso se han vuelto normales, lo cual es quizás la mayor victoria. Ya no pienso en el hecho de que me lavo los dientes con una sola mano. Lo hago, y ya. Ya no me felicito por servir agua sin derramar. Sirvo, y ya. La normalidad ha vuelto a ser normal, y es extraordinario precisamente porque ya no lo es.
Pero también aparecen gestos nuevos, pequeñas cosas que descubro que puedo hacer y que ni siquiera había identificado como imposibles antes, de tanto que formaban parte del paisaje de la enfermedad. El cuerpo sigue recalibrándose, un año después, y todavía hay sorpresas. Buenas.
También quedan límites. La estimulación no lo ha borrado todo, y es importante decirlo. Las mioclonías están atenuadas, no eliminadas. La distonía está reducida, no abolida. Todavía hay días menos buenos, momentos en que el cuerpo recuerda que está cableado precisamente porque no funciona como debería. La DBS no es una cura. Es una herramienta, potente, transformadora, pero una herramienta.
Explicar la DBS
Hay un aspecto de la vida con una DBS en el que no se piensa antes de tenerla: explicarla a los demás. Porque se ve un poco (la cicatriz en el cráneo, el dispositivo que a veces se adivina bajo una camiseta), y sobre todo porque la gente hace preguntas. O no las hace.
Eso es lo más llamativo: la gente se polariza. Están los que tienen miedo, los que cambian de tema, los que desvían la mirada de la cicatriz, los que no quieren saber porque la sola idea de tener electrodos en el cerebro los aterroriza. Y están los que se callan, los que no se atreven a preguntar, los que andan con pies de plomo porque no saben si es un tema que se puede abordar.
A mí me encanta explicar. Me encanta contar cómo funciona, por qué está ahí, qué hace, qué no hace. Me encanta ver los ojos abrirse de par en par cuando digo que hay corriente atravesando mi cerebro permanentemente, y me encanta aún más el momento en que la persona que tengo enfrente comprende que es fascinante en lugar de aterrador. La DBS no es un tema tabú para mí, es un tema apasionante, y nunca me cansaré de hablar de ello. Así que hagan sus preguntas. Todas sus preguntas. Las ingenuas, las técnicas, las raras. Prefiero mil veces a alguien que pregunta "¿pero no duele?" que a alguien que cruza la acera para evitarme.
Lo que cambia en la vida (y en lo que no se piensa)
Tener una DBS no es solo un beneficio motor y un dispositivo que recargar. Es también una serie de restricciones prácticas que nadie imagina antes de vivirlas.
Se acabó la resonancia magnética. Salvo protocolo muy específico y muy controlado, la imagen por resonancia magnética está prohibida. El campo magnético y los electrodos en el cerebro no se llevan bien. Lo que significa que si un día necesito un diagnóstico que requiera una resonancia, habrá que encontrar una alternativa. No se piensa en ello a diario, hasta el día en que se necesita.
Los arcos de seguridad de los aeropuertos. Es peligroso pasar por los arcos de seguridad. Cada vez. Tengo una tarjeta que explica que llevo un dispositivo médico implantado, y en general todo va bien, pero siempre hay ese pequeño momento en que le tiendes la tarjeta al agente de seguridad y te preguntas si va a entender o si vas a acabar en una sala aparte explicando que no, no llevas metal sospechoso, es solo que tu cerebro está cableado.
La cabeza. Tener cuidado de no tener accidentes en la cabeza. Ya de base, uno no es idiota, no se golpea el cráneo por placer. Pero cuando hay electrodos dentro, la prudencia toma otra dimensión. Un golpe violento podría desplazar un electrodo, dañar el dispositivo, crear un problema que no existía. Se piensa en ello en situaciones estúpidamente banales: una puerta de armario que se quedó abierta, un paso demasiado bajo, un movimiento brusco. Se desarrolla una vigilancia del cráneo que antes no se tenía.
Y luego está la conciencia permanente de tener en el cuerpo algo que no se controla. El dispositivo funciona, los electrodos estimulan, y todo eso sucede sin que tú tengas nada que decir. No controlas la corriente, no sientes los impulsos, no sabes exactamente qué está pasando dentro de tu propio cerebro en cada instante. Es un acto de confianza continuo, una delegación permanente a una máquina. La mayor parte del tiempo, no se piensa en ello. Y luego hay momentos, tarde por la noche, en el silencio, en que recuerdas que tu cerebro funciona gracias a un aparato, y es vertiginoso.
Los despertares nocturnos
Tengo que hablar de esto también, porque sería deshonesto no hacerlo.
Hace seis años, mucho antes de que la DBS fuera una opción concreta, tuve una pesadilla. De las que se quedan. Había soñado que me quitaban el cerebro para reemplazarlo con electrodos, una especie de filamentos de bombilla incandescente que ocupaban todo el espacio en mi cráneo. Me desperté empapado en sudor, con el corazón desbocado, con la certeza visceral de que alguien había manipulado el interior de mi cabeza.
Seis años después, efectivamente hay electrodos en mi cabeza. La pesadilla se convirtió en realidad, salvo que la realidad es terapéutica y la pesadilla no lo era. Pero el cerebro no siempre hace la distinción.
Me pasa que me despierto por la noche y me digo: "PERO TENGO ELECTRODOS EN LA CABEZA." Así, de golpe, sin avisar. Estabas durmiendo tranquilamente, y entonces una parte de tu cerebro decide recordarte a las tres de la mañana que la otra parte de tu cerebro está cableada. Es un ataque de pánico en miniatura, un sobresalto de conciencia que te sacude y que tarda unos minutos en disiparse. Te racionalizas, te calmas, te recuerdas que todo está bien, que es normal, que está ahí para ayudarte. Y luego te vuelves a dormir. Hasta la próxima vez.
Y luego está el miedo a que los electrodos se caigan. Lo sé. Es ridículo. Están fijados, atornillados, implantados, no van a ninguna parte. No van a deslizarse fuera del cerebro como un corcho mal encajado. Pero el miedo irracional no necesita lógica para existir, y me ha pasado, en un duermevela, preguntarme si los electrodos seguían en su sitio, como cuando verificas maquinalmente que las llaves están en tu bolsillo. Salvo que aquí no puedes verificar. Confías. Una y otra vez, confías.
Reaprender a conocerse
Esta es quizás la parte más inesperada de toda esta aventura. Un año después de la operación, ya no soy del todo la misma persona, y no hablo solo del plano motor.
Durante treinta y cinco años, me construí con la enfermedad. Mis estrategias, mis compensaciones, mis límites, mis reflejos, mi forma de abordar el mundo, todo eso se edificó alrededor de un cuerpo que funcionaba mal. Y ahora que el cuerpo funciona de manera diferente, toda esa arquitectura interior tiene que ser revisada.
A veces me hacen la pregunta: "¿Y si un día quisieras quitártelo?" La respuesta es sencilla: ¿para qué? Abordé esta operación un poco como mi discapacidad: es irreversible, y está muy bien así. Mi discapacidad no la elegí, pero la integré, construí con ella, forma parte de mí. La DBS la elegí yo, y también forma parte de mí. Técnicamente, se podrían retirar los electrodos. ¿Pero para qué? Sería como preguntarle a alguien que por fin ve correctamente si quiere que le quiten las gafas. No, gracias.
Y luego hay que ser honesto en el plano médico: retirar los electrodos no es trivial. Con el tiempo, se forma una fibrosis alrededor de los electrodos implantados en el cerebro, tejido cicatricial que envuelve el material. Retirarlos es arrancar algo que el cerebro ha integrado en su estructura, con todos los riesgos que eso conlleva. No es como desenchufar una clavija. Es potencialmente peligroso. Una razón más para no pensarlo, y una razón más para estar en paz con el carácter definitivo de la cosa.
Y aquí es donde quiero insistir, porque es quizás lo más importante que he comprendido en toda esta historia. En mi vida, entre mi discapacidad y mi DBS, me he enfrentado dos veces a algo que no se puede realmente elegir. Solo se puede integrar. La discapacidad no la elegí, llegó, estaba ahí, había que apañárselas. La DBS la elegí, pero una vez hecho, está hecho, y la elección ya no existe. En ambos casos, solo hay una dirección posible: hacia adelante.
Así que, bueno, integro.
"¿Tomaste la decisión correcta?" "¿Gestionas bien tu discapacidad?" Son no-preguntas. Consideraciones de goma elástica rota. Y a diferencia de las preguntas de filosofía, de ética, de metafísica, no se puede reflexionar sobre ellas. Solo se pueden vivir. La goma está cortada, estás abajo del puente, se acabó, no se sube. Lo hice, lo gestiono, tuve la elección, la tomé, ya no la tengo, y al menos está hecho. No podría haber hecho más esfuerzo. Nadie puede pedir más que eso a nadie. Y desde luego no a alguien que aceptó que le perforaran el cráneo para plantarle electrodos en el cerebro.
Pero la pregunta toca algo más profundo: la identidad. ¿Quién soy, ahora? ¿El mismo hombre con una herramienta más? ¿Alguien nuevo? ¿Una mezcla de ambos? No estoy seguro de tener la respuesta, y quizás sea normal. Lo que sé es que los límites se han movido, que las imposibilidades se han convertido en posibilidades, que los gestos que había tachado de mi vida han vuelto, y que hay que reapropiarse de todo eso. Redefinir lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y sobre todo lo que quiero hacer ahora que las cartas se han repartido de nuevo.
Estoy en pleno proceso. Reaprendo mis límites, y ya no son los mismos. Es vertiginoso y es estimulante, y aún no he terminado de comprender dónde se encuentran. Hace falta tiempo para habitar un cuerpo que ha cambiado de reglas, incluso cuando el cambio es para mejor.
Demasiado pronto para concluir
No haré un balance definitivo. No hoy. Hay mucho más positivo que negativo, eso puedo decirlo. La DBS ha transformado mi día a día de manera concreta y medible. Pero un año es poco. El cerebro sigue adaptándose, los ajustes pueden seguir evolucionando, y yo mismo sigo intentando comprender lo que esta operación ha cambiado, más allá de los gestos y los síntomas.
Lo que sé es esto: lamento. Por supuesto que lamento. Lamento los malos momentos, los meses de niebla, las náuseas, los mareos, las noches en que me despertaba en pánico con la certeza absurda de que los electrodos se iban a caer, las pruebas preoperatorias humillantes, el especialista de Montpellier, los despertares a las tres de la mañana. Lamento cada instante de sufrimiento inútil. Pero ahora están detrás de mí, y han pasado. Y lamentar algo que ha pasado no sirve de nada. No cambia nada, no borra nada, no repara nada. Así que los archivo, y avanzo.
Y avanzar significa centrarse en lo positivo. Porque lo hay, y es concreto. Me mantengo más recto. Parece poco, dicho así, pero cuando tu distonía te ha retorcido el tronco durante treinta y cinco años, enderezarse es un acontecimiento. Tengo muchas menos mioclonías, y las que quedan están amortiguadas, manejables, soportables. Mi voz es más serena, más estable, menos parasitada por las sacudidas que la hacían temblar. Puedo comer en público más fácilmente, sin esa concentración permanente para no derramar, sin esa tensión de cada instante para llevar el tenedor a la boca sin incidentes.
Y aún se esperan más progresos. Los ajustes continúan, el cerebro sigue adaptándose, y el equipo médico estima que el beneficio puede mejorar aún más. Un año es mucho, pero para la DBS en la distonía, todavía es el comienzo de la historia.
¿Saltaría de nuevo? Sí. Con aprensión, sí.
¿Continuará?
